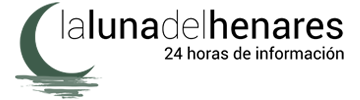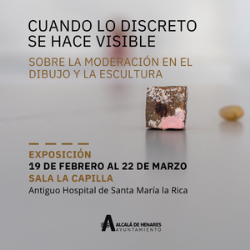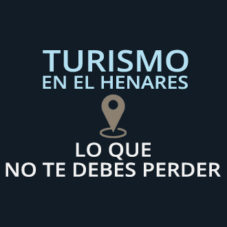Imaginemos que un niño lee la historia de una niña refugiada que cruza el mar para huir de una guerra. Al terminar el libro, ese niño no sólo ha aprendido nuevas palabras: ha sentido miedo, esperanza, rabia, alivio… Es uno de los poderes de la literatura: su capacidad para hacernos vivir emociones ajenas, para abrirnos al mundo de los demás.
La literatura, como materia escolar, no solo contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas como la comprensión lectora, la expresión escrita o el reconocimiento de estilos literarios. También desempeña un papel clave en el desarrollo de la inteligencia emocional.
Leer ficción se asocia con mayores niveles de empatía, al permitirnos imaginar lo que otras personas sienten o piensan. Leer y escuchar historias, aunque sean ficticias, nos acerca a las personas que nos rodean. Autoras como la filósofa Martha C. Nussbaum o la escritora Chimamanda Ngozi Adichie también han subrayado el valor de la literatura como herramienta para imaginar otras vidas y cultivar la empatía.
Nuestro proyecto Zoom Out propone a escuelas y cooperativas educativas de diversos países abordar las desigualdades a través de la literatura. Para desarrollarlo, hemos tenido en cuenta estas tres claves sobre el papel de la literatura en el desarrollo de la empatía.

Alexander_fotolab/Shutterstock.
El viaje hacia lo ajeno
Si echamos un vistazo a la historia de la literatura, desde los mitos antiguos al teatro clásico y la poesía, pasando por las fábulas y los cuentos populares y sus estribillos, coros, moralejas, diálogo o rimas, podemos ver que todas estas manifestaciones tienen un punto en común: la literatura siempre ha sido una forma de hablar sobre relaciones humanas. Pero también, y sobre todo, una invitación a salir de lo que nos es familiar.
Gracias a esas palabras escritas o escuchadas, podemos imaginar lo que nunca hemos experimentado: otras edades, otros géneros, otros vínculos, otras geografías, otras religiones, costumbres y condiciones sociales. No sólo seguimos a personajes, sino que nos sumergimos en sus vidas diarias, su lenguaje, sus redes y afectos, sus mundos. Leer es, en cierto modo, viajar hacia lo ajeno. Y ese viaje nos entrena para mirar también con más atención y comprensión nuestro día a día.
La literatura es un viaje que nos lleva al otro, y nos entrena en esa capacidad de ponernos (y sentirnos) en su lugar.
La identificación simbólica
Al hablar de la relación entre literatura y empatía, solemos pensar en identificaciones directas con lo que leemos. Sin embargo, las dinámicas de identificación no siempre se producen de forma tan lineal. Y aquí radica otro aspecto mágico de la literatura.
A menudo, nos identificamos con sentimientos contradictorios como los que encarnan los villanos y las villanas de los libros: de modo que podemos comprender su rabia, sus flaquezas y sus miedos. Los procesos de identificación con la literatura se producen a menudo desde una postura simbólica. Es decir, no se trata tanto de reconocernos en un personaje en su totalidad, sino de identificarnos con algunas de sus emociones, conflictos o deseos porque estos también forman parte de nuestra vida. Esta forma de lectura nos ayuda a comprender y comprendernos con mayor complejidad y de forma progresiva, a medida que avanzamos en las historias que leemos.
De modo que la madrastra puede ser tanto la villana como el personaje que nos ayuda a separar a la madre idealizada (una figura de seguridad), de la madre cotidiana (con todas sus imperfecciones humanas). Esta dimensión simbólica proporciona las bases para aceptar, por ejemplo, que se puede ser feliz y, al mismo tiempo, sentir melancolía.
La importancia de las narrativas plurales
Aunque las historias puedan fomentar que empaticemos con otras personas, cuando sólo tenemos una versión de esas historias, es decir, de todos aquellos que consideramos “el otro”, la otredad, lo acabamos estereotipando. De modo que dicho estereotipo se convierte rápidamente en nuestra única versión o manera de pensar en el otro.
Por ejemplo, si en los cuentos el extranjero aparece siempre como una amenaza, o si en las películas la mujer racializada solo ocupa papeles secundarios de sufrimiento o sacrificio, acabamos asociando inconscientemente esas imágenes a las personas reales que percibimos como distintas. Y como nos recuerda la escritora Chimamanda Ngozie Adichie, el problema de los estereotipos no es tanto que no puedan ser ciertos como que no deberían ser la única historia de vida que atribuyamos a la otredad, puesto que esto no hace justicia a las complejidades de las culturas y las sociedades que las habitan.
Para abordar estos debates, desde Zoom Out estamos creando recursos educativos disponibles en abierto que servirán para fomentar perspectivas críticas en torno a los estereotipos dentro de los libros.
Es decir, junto a los cuentos tradicionales como Caperucita Roja o Blancanieves, es importante que niños y niñas tengan acceso a historias contemporáneas o procedentes de otras culturas. Leer cuentos actuales que muestren distintos tipos de familias, festividades o paisajes cotidianos, así como relatos de lugares lejanos contados desde dentro, amplían su mirada sobre el mundo.
Ofrecer a los más pequeños narrativas plurales fomenta la empatía y les ayuda comprender mejor otras prácticas, otras maneras de vivir y, en suma, modos otros de estar en el mundo.
Y colorín, colorado…
Aunque la literatura no garantiza siempre una respuesta empática, nos permite habitar múltiples perspectivas. Leer no supone solamente llegar un destino determinado (conocer determinada historia o determinada manera de escribir), sino realizar un viaje propio, único e irrepetible en el que personajes, situaciones e ideas nos transforman.
A través de la introspección y el encuentro con lo que nos es ajeno, la lectura nos desafía y nos obliga a cuestionarnos y, en última instancia, a reconocernos en las otras personas.![]()
Lorena González Ruiz es investigadora de la Línea en Interseccionalidad del Grupo de investigación GETLIHC UVic-UCC en la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.