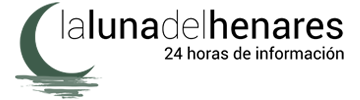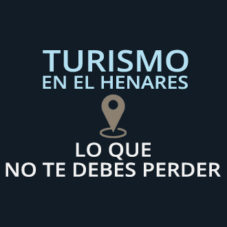Iluminaciones en la sombra
A Perico, in memóriam
En el capítulo octavo de la sexta parte de la novela El árbol de la ciencia (Alianza Ed.), el protagonista Andrés Hurtado (trasunto de Pío Baroja) comienza a ejercer como médico en Madrid a través de una sociedad benéfica llamada La Esperanza, desde la que intentará socorrer a los más desfavorecidos en aquella peculiar e injusta sociedad de comienzos del pasado siglo. Cierto día, al ir a visitar a un enfermo en la buhardilla de una casa de vecindad, descubrió en uno de los tabucos a un hombre famélico que cantaba y recitaba versos. Al preguntar sobre su estado, una mujer le respondió que estaba ciego y al parecer se había vuelto loco. Andrés, como única solución, sugirió ingresarlo en un manicomio. Cuando preguntó el nombre del ‘enfermo’, le respondieron: «Villasús. Rafael Villasús». Andrés recordó entonces al Villasús que diez años atrás escribía dramas y artículos con cierto éxito de crítica, aunque no de público. Hurtado que venía a ser el alter ego de Pío Baroja (reconocido escritor del 98, por cierto con ninguna empatía hacia la bohemia de su tiempo), pensó entonces para si: «Quizá, si pudiera discurrir pensaría que ha hecho bien; que la situación lamentable en que se encuentra es un timbre de gloria de bohemia. ¡Pobre imbécil!» Siete u ocho días después, cuando Andrés Hurtado regresó a la ruinosa casa de vecinos, los inquilinos de los cuartuchos le comentaron que Villasús había muerto, que el poeta loco se había pasado tres días con sus tres noches de agonía vociferando, tratando de convocar a sus enemigos literarios. Andrés pasó a ver al muerto que estaba en el suelo, envuelto en una sábana. Junto a el, su hija, indiferente, acurrucada en un rincón. Alrededor del cadáver un grupo de desharrapados, que debían de ser bohemios; convencidos de que Villasús no estaba muerto, que tan sólo sufría un clarísimo caso de catalepsia. Andrés auscultó el cadáver y trató de convencerles de que estaba bien muerto. «En esto entró un viejo –escribe Baroja– con melena blanca y barba también blanca, cojeando, apoyado en un bastón. Venía borracho completamente. Se acercó al cadáver de Villasús, y con voz melodramática, gritó: ¡Adiós Rafael! ¡Tu eras un poeta! ¡Tu eras un genio! ¡Así moriré yo también! ¡En la miseria!, porque soy un bohemio y no venderé nunca mi conciencia. No.» El árbol de la ciencia se publicó por primera vez en 1911 y siempre se consideró como relato autobiográfico de Pío Baroja, tercera novela de su trilogía La raza. Alejandro Sawa, pobre ciego y perdida la razón, había muerto dos años antes, el 3 de marzo de 1909 en su humilde casa de la madrileña Travesía de Conde Duque.

El escritor Alejandro Sawa (Sevilla 1862 – Madrid, 1909).
Luces de bohemia
En 1920 don Ramón María del Valle-Inclán le entrega a su amigo Luis Araquistáin (por entonces director del semanario España) al parecer, el texto íntegro de Luces de Bohemia que comenzó a publicarse por entregas a partir del mes de julio de aquel mismo año, pero con tres escenas completamente expurgadas de las quince que componían la obra cumbre de la dramaturgia española contemporánea. Hasta cuatro años más tarde, en 1924, no se publicó la obra completa en la editorial Renacimiento; Valle-Inclán no logró verla representada. En mayo del 68 –en pleno franquismo– es cuando el director teatral José Tamayo vuelve a insistir ante el Ministerio de Información y Turismo para intentar representar íntegra Luces de bohemia a la que la Junta de censura había decidido suprimir 902 palabras por su carácter inmoral y subversivo. En los años veinte se consideró una obra irrepresentable por la cantidad de escenas y personajes que se manejaban. Durante la dictadura franquista las causas para su no representación fueron bien distintas. Por todo ello el público español, solo ante la insistencia de José Tamayo, tardaría casi 50 años (hasta 1970) en lograr contemplar sobre un escenario a Max Estrella y a don Latino de Hispalis, irremediablemente con algunos cortes impertinentes.
Desde Granada a Madrid
En noviembre de 1970, durante mi época de estudiante en Granada, asistí desde el gallinero del Teatro Isabel la Católica al estreno de Luces de bohemia, dirigida por José Tamayo. A pesar de la lejanía del escenario los personajes de Max Estrella (José María Rodero) y don Latino de Hispalis (Agustín González) lograron impactarme. De pronto fue como si se me abrieran las compuertas de una dramaturgia rebelde, contundente y necesaria que hasta entonces nos había sido amordazada. Tan solo con recordar el emblemático diálogo de los sepultureros tras el entierro de Max Estrella, puedo comprender el estado de ánimo con el que salí aquella noche del teatro: «En España el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza, –le contesta el otro enterrador– en España se premia todo lo malo». Quien me iba a decir que pasado el tiempo, en 1983, me iba a reencontrar en el Centro Dramático Nacional con Max Estrella redivivo, con José María Rodero en primer plano y con don Latino, ahora Carlos Lucena. Ambos de la mano de Lluís Pasqual que, con genial maestría, logró tomar el testigo de Tamayo y remontar unas Luces de bohemia para tiempos quizás más permisivos. Aquel espectáculo de sombras, de una luminosa oscuridad envuelta en la mágica escenografía de Fabià Puigserver, comenzó a rodar, tras su estreno en Valladolid y durante varias temporadas recorrió desde Madrid hasta Girona; representándose también en París, Moscú, México D.F., Milán…

José María Rodero (Max Estrella) y Carlos Lucena (Don Latino de Hispalis) en el montaje de «Luces de Bohemia» dirigido por Lluís Pasqual. Foto: Ros Ribas.
Cien años después
Se cumple ahora el centenario de la publicación del texto de Valle-Inclán y durante estos últimos tiempos Luces de bohemia se ha venido representando con mayor o menor fortuna. Lo amargamente curioso es que buena parte del mensaje de aquella noche desquiciada por el Madrid de los años veinte se sigue manteniendo con la misma vigencia en la España del siglo XXI. En 1936 desaparecieron de escena dos de nuestros mejores dramaturgos; uno en invierno, tras larga enfermedad y el otro vilmente asesinado en el verano granadino. Sin embargo sus obras se siguen montando constantemente sobre el tablado de la farsa y es muy posible, creo estar casi seguro, que los espectadores salen del teatro cada noche con la misma desazón mía de entonces.
Alejandro Sawa (1862-1909)
Escritor y periodista sevillano conformó buena parte de la bohemia madrileña a comienzos del siglo pasado e inspiró a Baroja y Valle; aquellos fueron unos proletarios del arte, salvajes, anárquicos, sablistas, modernistas geniales y heterodoxos: Pedro Luis de Gálvez, Buscarini, Emilio Carrere, Diego San José, Zamacois, Manuel Machado y otros muchos poetas y escritores retratados con suma fidelidad por Rafael Cansinos-Assens en su imprescindible La novela de un literato (Alianza Ed.), hoy casi todos ellos sepultados, olvidados o bastante desdibujados ante el desencanto y pesimismo en que convirtieron la literatura la mal llamada generación del 98. Sin embargo Valle-Inclán consiguió convertir la memoria de Alejandro Sawa en su Max Estrella, protagonista del más fiel esperpento y denuncia a un tiempo, un país y una época cuyas formas, lamentablemente, cien años después creemos que no ha llegado a sucumbir del todo. Ni mucho menos. El Alejandro Sawa real regresó a Madrid tras una afortunada experiencia parisina en la que conoció a Paul Verlaine y admiró al egregio Victor Hugo. Aquí logró adaptar una obra dramática de Alphonse Daudet con relativo éxito, pero poco más tarde se deslizó por una imparable espiral de decadencia. Fue rechazado en la redacción de muchos periódicos y publicaciones. Olvidado, aquella bohemia se le fue quedando sin luces, terminó ciego y arruinado, derivando hacia una locura solitaria. Le escribió a su antiguo amigo Rubén Darío, rogándole que pasara a visitarle, incluso reclamándole alguna mísera cantidad de dinero por aquellos artículos que en otra época escribió para que el autor nicaraguense los firmara y publicara, a buen precio, en el diario La Nación de Buenos Aires. Rubén Darío nunca llegó a visitarle en su terrible agonía. Ni siquiera asistió a su entierro. Años después la viuda de Sawa le pidió un prólogo para el libro póstumo de su marido y Rubén Darío llegó a afirmar: «Lo haré con gusto en memoria de mi vieja amistad con el gran bohemio y por complacer a la buena, a la generosa compañera que por veinte años suavizó la vida de aquel hombre brillante, ilusorio y desorbitado.»
En el callejón del Gato
Los espejos deformantes que antes decoraban el exterior de una antigua ferretería, hoy han pasado al interior, transformado en un bar de patatas bravas; allí dentro se han refugiado, no por el calor, sino por el vandalismo de la calle. Apoyados en la barra, intentando suavizar con cerveza el fuerte picoso de las patatas, tratamos de reflejarnos caricaturizados en aquellos espejos esperpénticos, sin embargo tan solo nos devuelven la imagen de una bohemia que se esfumó entre las tinieblas miserables de un escritor ciego, genial y desamparado.