Luces y sombras
A finales de agosto de 1935, María Zambrano le escribe al joven Camilo José Cela y le pregunta: «¿Qué ha sido de su vida? ¿Qué lee? ¿Qué escribe? ¿Qué piensa? Me imagino seguirá adentrándose por el camino de sus últimos poemas. Y a medida que así sea se sentirá más sereno y con más riqueza interior.» Poco menos de un año después se desencadena el inicio del trágico paréntesis de la guerra civil que también alteraría cualquier signo de escritura. Malos tiempos para la lírica. Sin embargo en los primeros días de noviembre del 36, Cela parece que aún seguía los consejos de la Zambrano. Por entonces ponía punto final a Pisando la dudosa luz del día, un poemario que, lógicamente, no se llegaría a publicar hasta 1945, con autorizado prólogo de Leopoldo Panero. En 1944, Madrid era: «…una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas)» tal como la definía Dámaso Alonso en unos de los amargos poemas que se contienen en Hijos de la ira (Col. Austral). En la iletrada España de los cuarenta –que naufragaba su miseria por la dictadura franquista– el controvertido Camilo José Cela ya comenzaba a obsesionarse por convertir su figura en un mito estrafalario, más que en mantenerse bajo la serenidad de un poeta cuasi anónimo. Optó por preferir llegar a ser un escritor popular en un país sin lectores. Los consejos de María Zambrano tal vez quedaron abandonados al borde del camino. En un documento fechado el 4 de abril de 1938 (II Año Triunfal), se ofrecía a los golpistas como delator para denunciar a sus conocidos en los círculos intelectuales de Madrid y: «…prestar así un servicio a la patria (sic)…». Tras la victoria del ejército rebelde, consiguió una plaza de censor. Es muy posible que su experiencia y conocimiento en el ejercicio de esa cuestionable labor inquisitorial, le aportaran los recursos y triquiñuelas necesarias para lograr que toda la crudeza y violencia contenida en La familia de Pascual Duarte (Ed. Destino) pudiera publicarse íntegra en aquellos años de plomo (1942). Después se descubriría que la edición había sido apoyada por la Falange, e incluso que le ayudaron a la difusión de este cruel drama rural. Sin embargo, al final de aquella novela tremendista se imponía el orden social conculcado por el nuevo régimen: Pascual era ejecutado con garrote vil. (No podemos dejar de evocar la magnífica interpretación de José Luis Gómez en la versión cinematográfica, dirigida por Ricardo Franco, con la que obtuvo el premio al mejor actor en el Festival de Cannes de 1976. La escena del ajusticiamiento se rodó en el patio del actual Museo Arqueológico y Paleontológico de Alcalá). La primeriza obra narrativa de Cela logró zarandear conciencias y escandalizar moralidades en el ralo panorama literario de una postguerra celosa vigilante de los valores eternos.

El viajero retratado por el fotógrafo Karl Wlasak en su aventura “solitaria” por tierras de la Alcarria (1946).
El viajero
Con aquel aldabonazo efectista se inicia su larga, exitosa y controvertida trayectoria literaria; siempre bajo la provocación constante de una rebeldía domesticada. Su siguiente propósito: salir del nicho putrefacto de la capital de un millón de cadáveres a la supuesta búsqueda del buen salvaje. Cuentan que en una tertulia del Café Gijón, fue Ramón de Garciasol el que le recomendó a Cela –empeñado en localizar lejanos parajes ignotos para continuar perfilando su escritura– que visitase su olvidada provincia, tan cercana y a la vez tan lejana. Con un peculiar bagaje de lecturas bien asimiladas y con una cierta actitud de pesimismo patrio, cercano a los noventayochistas, Cela decidió calzarse las botas de siete leguas y explorar aquel paraíso perdido tan cercano: La Alcarria. La madrugada del 6 de junio de 1946, “El viajero” toma el tren en la estación de Atocha con destino a Guadalajara. Descubrimos en el arranque de su narración, demasiadas y sospechosas deudas con los primeros capítulos de La ruta de don Quijote (Ed. Cátedra) de Azorín, pero, sobre todo, con el inicio y el espíritu que Ciro Bayo inculcó a su Lazarillo español (Col. Austral), obra maestra y pionera de la literatura de viajes de nuestro siglo XX. Tal vez por eso siempre hemos llegado a dudar de esa supuesta inocente sencillez en el proceso de gestación del Viaje a la Alcarria (Ed. Destino). Frente a Ciro Bayo que se lanza a recorrer España como un mendigo, como un auténtico lazarillo de nuestra picaresca, el viaje de Cela está programado hasta su último detalle, programado y contratado por la revista El Español, incluido el fotógrafo austríaco Karl Wlasak que acompañará en algunas de las etapas a “El viajero”, por tanto no tan solitario. Hasta en artículos publicados por la prensa de Guadalajara se anunciaba con anterioridad la llegada del “anónimo” viajero. Una estudiada estrategia que será característica en Cela a lo largo de toda su posterior carrera literaria y de la que tenemos un claro ejemplo en el gesto del autor que decide interrumpir las entregas en el semanario falangista El Español, por entender que le será mucho más rentable publicar su experiencia viajera en forma de libro. Efectivamente, en 1948 fue editado por Revista de Occidente, ilustrado con fotos y un laudatorio prólogo dedicado a don Gregorio Marañón, en la esforzada tarea de adherir complicidades para su forzada y cuestionable literatura de viajes.
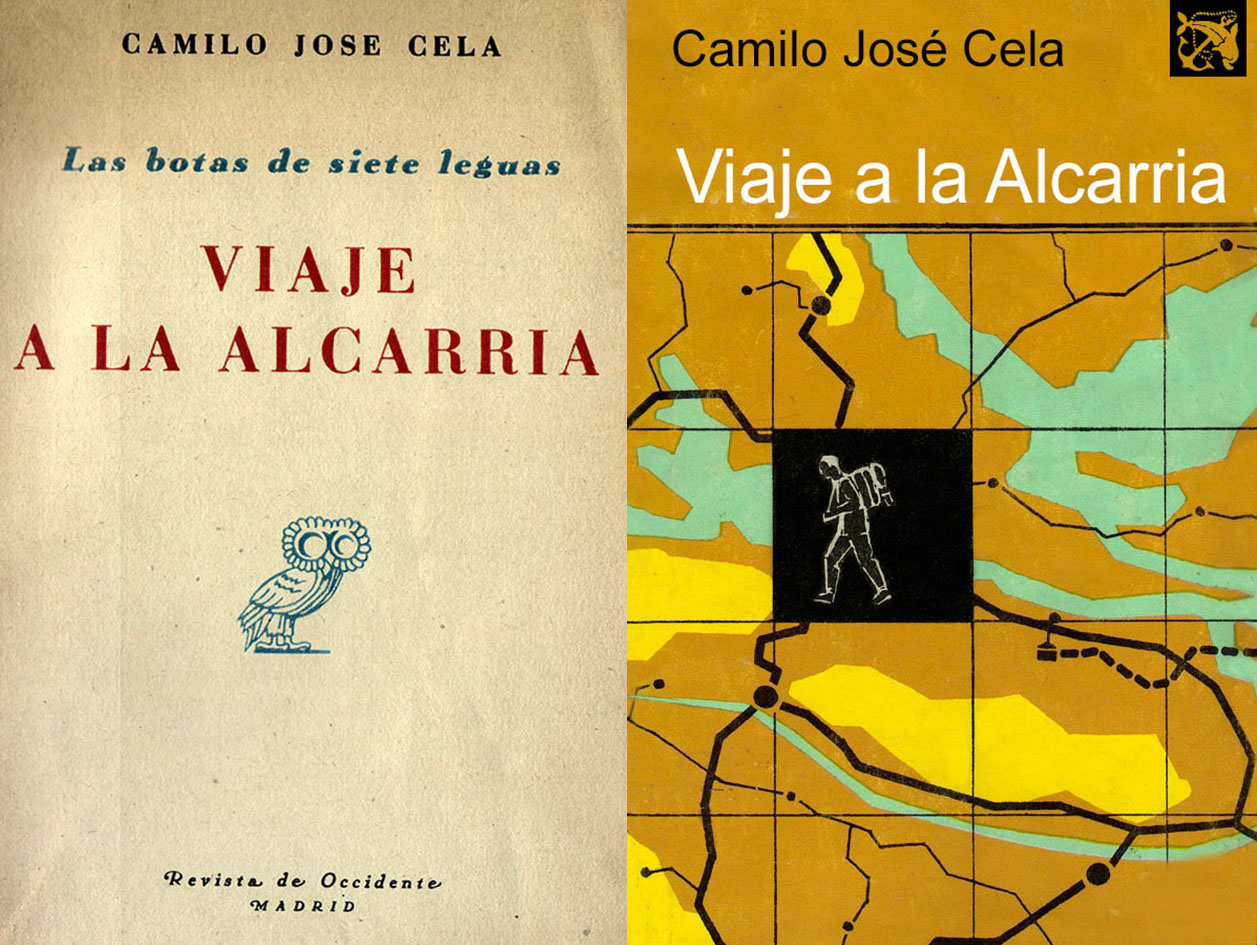
Cubiertas de la primera edición (Revista de Occidente) y una más reciente (Ed. Destino) del “Viaje a la Alcarria”.
Una relectura
Confieso que en mis años mozos la prosa zumbona y efectista que adornaba las páginas del Viaje a la Alcarria, llegó a deslumbrarme y hasta admirar aquel estilo artificioso, de sonajero, como lo describía mi admirado Marsé. Sin embargo, pasados los años, tras una madura relectura y sobre todo al conocer aquellos territorios y a sus gentes, se me ha resquebrajado el mito, porque he llegado a percibí la forzada retórica, el tosco humor y, sobre todo, las denigrantes pinceladas del viajero al tratar de bocetar a los pobladores de La Alcarria. Casi ochenta años después, coincido plenamente con las afirmaciones de José María Ridao que se recogen en el capítulo séptimo de El pasajero de Montauban (Ed. Galaxia Gutenberg): «La Alcarria y los alcarreños no merecieron nunca una caricatura tan grosera y despiadada como la que contiene el Viaje de Cela, recordado en inexplicables placas conmemorativas que jalonan cada una de las etapas que recorrió.» Un libro de viajes no solo considerado emblemático durante décadas en la literatura española, sino ahora también convertido en un extraño y falso espécimen de guía turística. Con un estilo presidido por el forzado empleo de la tercera persona, el autor se recrea en el pretendido deseo por marcar cierto distanciamiento en el trazo de la narrado, rebanando la pureza de un castellano pulido, hasta una obsesiva perfección de orfebre para tratar de conseguir describir el paisaje con toda la frescura de una supuesta inocente sencillez. En cuanto a su finalidad, parece ser como si Cela quisiera descubrirnos el atraso ancestral de unas tierras prácticamente desconocidas y olvidadas a poco más de cien kilómetros de la capital madrileña; sin embargo su denuncia social resulta difusa y tibia, casi imperceptible. Si por aquel tiempo se consideraba asimismo como un escritor auténtico, rebelde y tremendista, podría haber intentado llegar otra vez –como en el Pascual Duarte– hasta los límites, denunciando que esas tierras de La Alcarria no habían sido tan desconocidas y olvidadas nueve años antes, cuando fueron arrasadas por uno y otro bando en una guerra incivil. El pueblo de Masegoso fue literalmente borrado del mapa. En 1937, André Malraux ya narró con gran fuerza expresiva, al final de su novela L’Espoir (Ed. Edhasa), el trágico aspecto de Brihuega desolado después de la batalla. Desde aquí reprochamos a Cela esos prepotentes brochazos a la hora de describir a los personajes que habitan aquellas bellísimas tierras, burdos esbozos, distantes, deshumanizados. A la altura de su prepotencia, “El viajero” sabe mirar, pero no dialogar. Aquellas gentes siempre profesaron una sensibilidad diferente, natural; arraigada a una tierra ignorada, cuando no despreciada, aún más después de la guerra. Supongo que muy difícil de aprehender y comprender por todos aquellos que salen a las tierras de España convencidos de que van a ser capaces de captar, con tres fugaces miradas y mucha suficiencia, la compleja simplicidad del campo y de sus gentes.

Las Tetas de Viana desdibujadas por los vapores de las toberas de la Central Nuclear de Trillo (Foto: Esperanza Santos).
Precipitada lectura de adolescente
Paradójicamente el Viaje a la Alcarria que, en precipitada lectura de adolescente, creímos que pretendía ser un canto a la naturaleza y la llamada de atención de su autor hacia un paraíso perdido, parece como si tan solo hubiese servido de brújula para turistas domingueros, ansiosos de parques temáticos y de llamada de atención a las autoridades incompetentes para darles pistas y marcar las cotas donde ubicar un regalo envenenado para sus habitantes. La ruta de Camilo José Cela que se inicia en Torija y termina en Zorita de los Canes, ahora tiene un elemento añadido en Trillo, donde se desdibuja el perfil insinuante de las Tetas de Viana con las inquietantes toberas de una Central Nuclear. Y junto a Almonacid de Zorita, donde residió el poeta-boticario León Felipe que sólo aspiraba a «…ser en la vida romero», se descomponen hoy peligrosamente los escombros de la Central Nuclear más antigua de España.





























